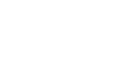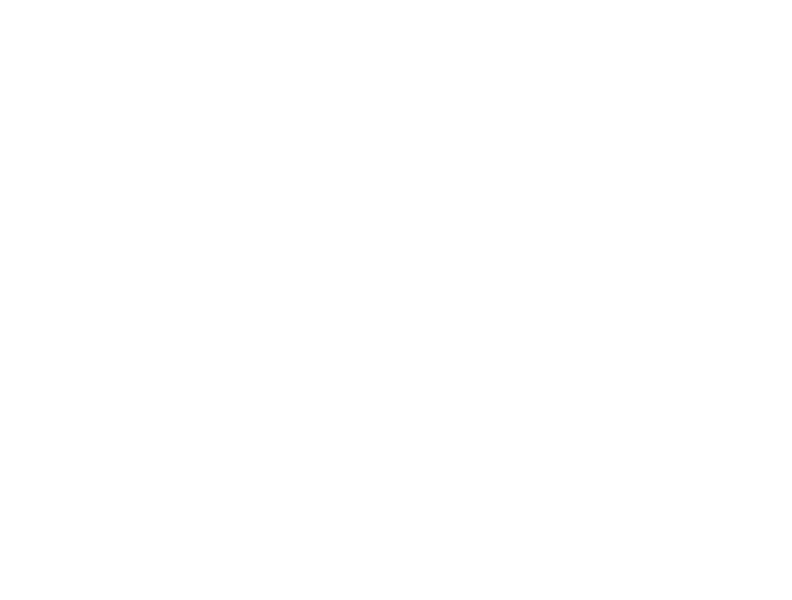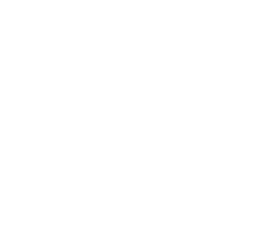EXPECTATIVA
Nunca fuiste una chica buena. En el kínder recibías llamadas de atención por no jugar juegos de niñas. Preferías jugar con los niños. Sus juegos, te parecía, eran más divertidos: tierra, bicicletas, palos con los cuales armar fortalezas… Disfrutabas ser una guerrera, combatir villanos imaginarios, salvar el mundo. Cuando te obligaban a jugar con otras niñas el primer requerimiento era mantenerse limpias, conservar el peinado, y, sobretodo, no perder las calcetas –cosa que te sucedía a menudo en el arenero, cuando sola aprovechabas para enterrar los pies y sentir la fría humedad de la arena. “Tienes que ser una niña buena”, te habían dicho. “Las niñas buenas no se sientan así, no juegan así, no andan con el vestido sucio…” Pero a ti te gustaba volver a casa y descalzarte, correr en el jardín y sentir la textura de la grama y de los charcos. Los trastecitos servían para hacer pasteles de lodo o para guardar la colección de lombrices recuperadas en el proceso.
Ya en la primaria, tenías no sólo menos amigas sino también menos amigos. Recibías constantes burlas de tus compañeros y regaños de tus profesoras. Por momentos te preguntabas por qué no podías ser una “niña buena”, por qué no podías ser como las demás. Tratabas pero era como si sencillamente no fuera parte de ti. Nada te producía mayor felicidad que una caja de crayones y un block de dibujo. Te habías convencido de que tenías que ser, si no una niña buena, una buena dibujante. Tu obsesión por la perfección te llevó a romper innumerables escenas coloreadas con pasteles, sobretodo cuando alguien más se acercaba a cuestionar o “sugerir” algún cambio en la obra original. Llorabas a escondidas cuando no te era otorgado el premio de dibujo. “Nunca seré lo suficientemente buena”, pensaste muchas veces, tantas veces, que perdiste la cuenta.
Cuando tus padres se separaron, estabas convencida de que había sido culpa tuya, de que la razón por la que tu padre se iba de casa era porque no eras
una niña buena, porque no habías sido lo suficientemente buena. No hubo explicaciones, pero continuaron las exigencias. Tus notas escolares bajaron, tu salud comenzó a desmejorar. Las constantes hemorragias de nariz te hacían estar siempre sucia, mantenías la cara y las mangas del suéter manchados. “¡Otra vez sangrando!” había exclamado la profesora de grado al verte cubriéndote la cara en la fila para entrar al aula una mañana, mientras te jalaba del pelo hacia el baño para que te lavaras. Perdiste el año. Repetir cuarto primaria era algo natural en los niños pero no en las niñas. Las niñas eran “buenas”.
La secundaria fue dura. Tus amigas te juzgaban constantemente por no vestirse como ellas, por no tener los mismos gustos. Los adultos te cuestionaban por no querer ir a las fiestas de quince, por preferir quedarte leyendo, por no tener la ropa y el cabello impecables… “Así no se para una señorita”, había inferido tu padre una vez que te encontró pintando de pie, inclinada sobre la mesa. Mientras esperabas un comentario de tu crítico de arte favorito, él se preocupaba por tu postura poco femenina, por tus uñas con restos de acrílico, por tu cabello grasiento. Esto te parecía absurdo pero no dejaba de frustrarte. La aprobación de los demás era tan importante como para cualquier adolescente y el sentimiento de no estar a la altura de lo que se esperaba se convertía en un peso cada vez mayor sobre tus hombros. “Hay que ser una chica buena”, “vístete como una chica de bien”, “haz cosas de chicas normales”, “júntate con chicas de tu edad, sé como ellas”… los consejos llegaban de todos lados: familiares, profesores y directores escolares parecía haber llegado a un consenso: no eras una buena chica y ya era hora que comenzaras a serlo.
Pero comenzaste a escribir. Si no te era permitido hablar por ti misma, expresar lo que sentías, al menos lo escribirías. Si había que ser discreta y actuar correctamente, al menos podrías cubrir tus cuadernos de ideas, usarlos como contenedores para toda esa energía –esa rabia– acumulada. Te sentías ajena y querías encontrar al menos las palabras para expresarlo, sustituir las disculpas por elocuencia.
Nunca fuiste “buena”. Aprendiste a fumar a los dieciséis y a beber a los diecisiete, cosas que hacías principalmente sola. Te sentabas con la espalda encorvada y con las rodillas separadas. Tus ojeras, parte ya de tu carácter, revelaban que habías pasado la madrugada pintando o escribiendo. Se había instalado en ti una tristeza profunda: a tu corta edad habías aceptado tu fracaso, sabías que nunca serías una “chica buena”, que nunca alcanzarías las expectativas, y que lo mejor era esconderte, encerrarte, huir de los duros juicios de los demás. Tus padres reclamaban: “¿por qué nos haces esto?”. Comenzaste a cortarte.
Si tuvieras que definir tu juventud con una sola palabra esta sería “miedo”. Siempre tenías miedo de hacer lo que sentías, de dejarte llevar, de buscarte, de conciliarte contigo misma. Te avergonzabas de ti misma pero no podías dejar de serlo tampoco. Cuando llegaste a tu edad adulta te habías dado por vencida. Te habías abandonado enfocándote en el trabajo, en la rutina –el ritual matutino del arreglo personal incluido–, dejándote llevar por esta como de la marea. Dejaste de pintar y de escribir, te transformaste, en medida de lo posible. Amaste intensamente pero nunca fuiste esposa, no fuiste madre, no llegaste a ser una “buena mujer”. Pusiste todo tu empeño, pero fuiste juzgada de nuevo. Estás sentada en tu escritorio. Se acaba el día. Cierras los ojos, suspiras, das un sorbo de té. Mañana puedes intentarlo de nuevo.