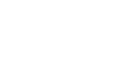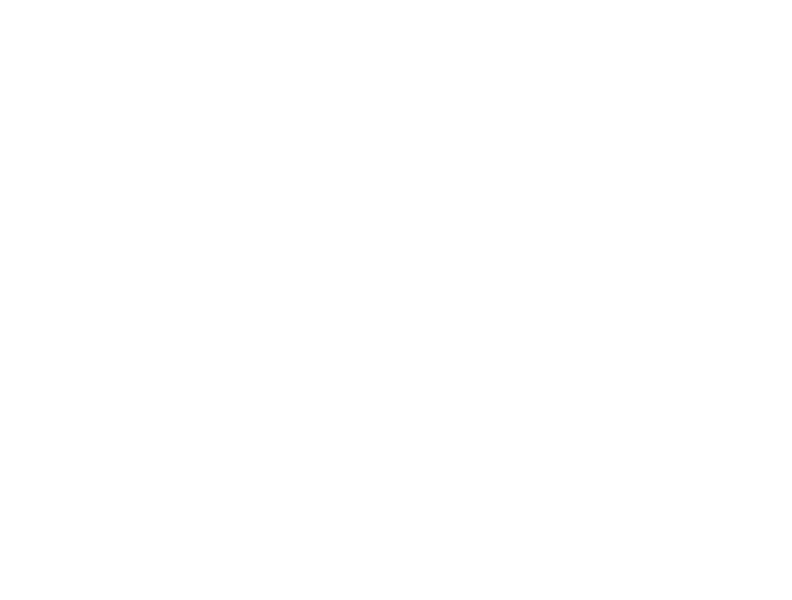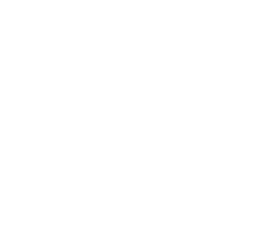LA SALUD COMO BELLEZA
Estoy acostumbrada a hablar con muchas personas. Le he dado clases a alumnos que van desde los cinco hasta los setenta años de edad y gran parte de mi tiempo la paso comunicándome con una gran cantidad y variedad de personas. También escribo: publico en varios medios artículos acerca de temas que me apasionan. Todos los temas e ideas que conforman esa comunicación permanente con diferentes públicos están constituidos por sucesos, ideas y elementos producidos por muchas otras personas, en diferentes lugares y tiempos. Si bien lo que mis alumnos o lectores reciben contiene una reflexión personal y aspectos resaltados por mí con base en mis pasiones, gustos y forma de entender el mundo, rara vez hablo de mí misma. De hecho, evito hacerlo incluso en conversaciones casuales con gente nueva o colegas de trabajo, algo que en Guatemala se acostumbra a hacer.
Sin embargo, mantener ese límite entre mi vida profesional y personal resulta complicado cuando hay una comida de por medio. La atención se torna por completo hacia mí en el momento que debo excusarme de poder comer algo o explicar que he comido ya en casa, aunque lo haga vaga y brevemente: “hay ciertas cosas que yo no puedo comer…” A este tipo de comentarios siempre les siguen otros como: “pobrecita”, “¿y entonces qué comés?”, “¿qué tenés?”, “¿estás enferma?” (con gesto de angustia), “¿sos alérgica?”, “¡con razón tan delgada!” y un largo etcétera. La salida más fácil es una sonrisa y un nuevo tema, más interesante… Otras veces no es tan fácil.
Hay días en los que mi condición se evidencia más que en el rechazo a una comida. Días en los que me cuesta levantarme y otros en los que aún me cuesta hacer sentido de mis propias palabras. Mi cabeza se hace una nube y mi cuerpo “pesa” más de lo usual. Estos pequeños síntomas son parte de mi vida y en comparación con lo que he vivido antes no significan nada. La mayoría del tiempo soy lo que siempre quise ser: una mujer activa y saludable, dedicada a lo que más ama en la vida.
Soy lo suficientemente afortunada para poder trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Descubrí desde hace años que tener un trabajo fijo, de tiempo completo, no era una posibilidad para mí. Tener que levantarme todos los días a la misma hora, usualmente muy temprano en la mañana y mantener la energía por ocho o más horas seguidas todos los días de la misma manera me es imposible. Actualmente mi rutina es bastante variada. Pongo el despertador ocho horas después de acostarme, no importando a qué hora me esté acostando, hago siesta la mayoría de las tardes para poder seguir, hago un desayuno abundante: usualmente una taza de caldo de res a veces acompañada de plátanos fritos en aceite de coco y acelgas, a veces fruta fresca, las demás comidas son muy variadas: cada día procuro comer algo completamente distinto, evitando los granos, los azúcares procesados, los lácteos, las solanáceas y las leguminosas pero enfocándome en la densidad nutricional de lo que sí puedo consumir, es decir: todo tipo de carnes, frutas y vegetales. Practico natación o yoga casi todos los días… Mi rutina diaria gira primordialmente alrededor del cuidado de mi salud ¡ese sí es un trabajo a tiempo completo! Para algunos sonará esclavizante, pero pienso que es en realidad como todos deberíamos de hacerlo, aún en situaciones normales. Muchas veces ignoramos la importancia de nuestra alimentación, de dormir bien, de la necesidad de nuestro cuerpo y nuestro cerebro de ejercitarse. Muchas personas van por la vida como si su cuerpo no fuera más que el transporte que los lleva de un lugar a otro… y sin darle mantenimiento. Pero nuestro cuerpo somos nosotros. Nuestra salud determina nuestra personalidad, nuestra salud mental, nuestra capacidad de hacer cosas.
Comencé a enfermarme alrededor de los once años. Padecía de infecciones, gastritis, hemorragias constantes de nariz, me lesionaba fácilmente las muñecas y los tobillos por lo que siempre llevaba una venda elástica… Pasé cuarto primaria en pantuflas y con los pies vendados a causa de una infección que mantenía la piel de mis plantas inflamada y sangrante. Visitamos varios médicos con mi madre sin ningún resultado. Cada especialista trataba un síntoma por separado y estos siempre volvían. En la adolescencia, supongo que por desesperación, incluso optamos por la pseudociencia. El homeópata me “trató” con sueros, dieta ligera (a base de granos y vegetales) y medicamentos naturales que después de un año sólo me hicieron empeorar. En poco tiempo, los padecimientos antes mencionados eran lo de menos: la inflamación había llegado a mi cerebro.
Tenía problemas de atención y con el tiempo concentrarme en el colegio llegó a ser una empresa prácticamente imposible. El esfuerzo por retener información y mantener el ritmo se fue haciendo exponencialmente más difícil. Mis estudios universitarios fueron igualmente duros. Me fui al extranjero a estudiar diseño y sólo conseguí enfermarme más. Padecía de ataques de pánico, ansiedad, depresión severa y escuchaba voces en mi cabeza. Tuve que volver y abandonar los estudios por un tiempo. Siempre me había gustado leer novelas y escribir cuentos pero cuando intentaba leer no lograba concentrarme. Miraba los párrafos en un libro y no comprendía en absoluto su sentido. Al escribir sucedía lo mismo: las palabras se escapaban de mi mente. Me costaba expresarme verbalmente, no lograba mantener una conversación de manera coherente, y la riqueza de mi vocabulario se redujo de manera considerable.
Mi vida universitaria en Guatemala y mi desempeño estuvieron definidos por infecciones recurrentes, dolor casi permanente de cabeza y cuerpo, anemia, gastritis, cólicos y espasmos gastrointestinales, rinitis, un severo déficit de atención y pérdida de memoria. Luego decidí partir a Europa, para ver si lograba continuar con mis estudios de arte y trabajar en diseño. Ya estando allá me las lograba “arreglar” un poco. Sabía que los síntomas se acentuaban después de comer por lo que evité a toda costa hacerlo. Era más fácil aguantar hambre que todo lo demás. Comía sólo de noche, y cosas muy “ligeras” (usualmente pan tostado, pasta simple o galletas integrales). Cuando me veía obligada a comer por compromisos sociales hacía como si todo estaba bien y enseguida buscaba la oportunidad de correr al baño a provocarme el vómito (estrategia que desde que estaba en colegio me ayudaba a evitar llamadas de atención o reproches en casa a la vez que evitaba los terribles dolores que comer me provocaba). Sin embargo, con el paso de los meses mi cuerpo colapsó. Los ataques de ansiedad y de pánico, sobretodo, se fueron acentuando. Inventaba cualquier excusa para encerrarme y no tener que salir de casa. Me dediqué a pintar y a escapar de mí misma en el proceso. El resto del tiempo estaba vomitando en un baño o sudando frío en un tren.
Cuando volví a Guatemala, casi dos años después, estaba más enferma que nunca. Volví a visitar varios médicos que recetaron desde medicinas para la gastritis hasta pastillas para la ansiedad. Finalmente, hace cinco años, acompañé a mi hermana a una consulta con un médico y aproveché la oportunidad para trasladarle todos mis síntomas, con una versión simplificada de la que acabo de contar, e inmediatamente me dijo: “mañana le hago una gastro-endoscopía y una biopsia”. Después de 18 años de estar enferma, finalmente tenía un diagnóstico. Sin embargo, todavía faltaba para empezar a mejorar.
La Celiaquía (o Sprue celíaco) se describe tradicionalmente como una intolerancia genética al gluten. El sistema inmune ataca el intestino delgado produciendo la pérdida de las vellosidades que cumplen la función de absorber nutrientes. Esta también ataca el cerebro provocando inflamación, la cual puede causar pequeñas lesiones cerebrales. Por lo mismo, el primer paso es dejar de consumir gluten: trigo, cebada, centeno y avena (que no lo contiene pero usualmente está contaminada de gluten). Mi mente se fue aclarando poco a poco pero seguí padeciendo de anemia y debía inyectarme hierro cada tanto. A los seis meses de mi diagnóstico, y de llevar la dieta libre de gluten, fui hospitaliza con una aparente infección severa por la que tuve una pérdida muy grande de sangre, para la que tuvieron que hacerme una transfusión. Salí del hospital después de cuatro días con una gran interrogante (los doctores no me dieron ningún diagnóstico luego de diversos exámenes) y de vuelta a la ansiedad, convencida por el temor, de que me estaba muriendo. Mi primera reacción a esto fue transformar por completo mi vida. Poco después descubrí la dieta propuesta por el Protocolo Autoinmune, una dieta enfocada en la densidad nutricional que elimina todos los alimentos que puedan provocar inflamación. Esta nueva dieta, y el cambio en mi estilo de vida, significó la mejora definitiva. El cambiar la perspectiva de mi padecimiento fue determinante: entender que mi condición implicaba un estilo de vida particular. Organizar mi vida alrededor de mi salud ha sido así, más que un reto, la forma más lógica de mejorar ¡y el resultado ha valido todo el esfuerzo! Mi cuerpo es bello cuando es sano. Cuando alguien de mi edad hace el comentario de que estamos envejeciendo yo pienso “si hoy me siento más joven que a los 20, ¡no puedo esperar a que lleguen los 40!”.