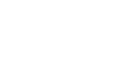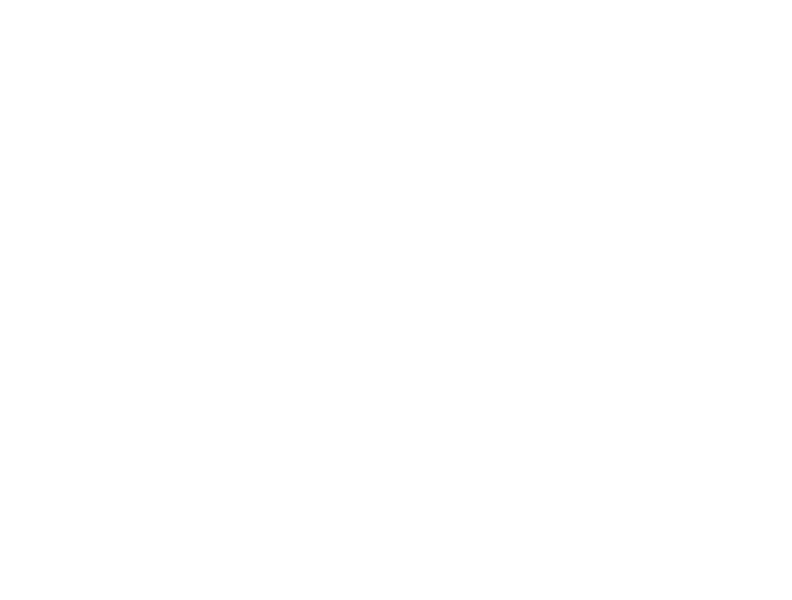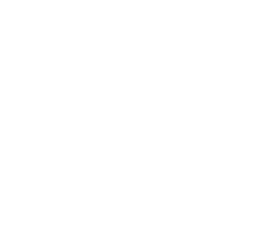DESMITIFICANDO A LA MUJER PERFECTA
“Seguramente ya que es una mujer, una mujer hermosa, una mujer en plenitud, pronto abandonará este simulacro de escribir y pensar y pensará en un guardabosque, aunque sea (y con tal que piense en un hombre, a nadie le parecerá mal que una mujer piense.) Y luego, le escribirá una esquelita (y con tal que escriba esquelitas, a nadie le parece mal que una mujer escriba) y lo citará para el domingo, y el guardabosque silbará bajo su ventana, lo cual naturalmente, constituye la esencia de la vida y el único tema de la literatura”.
Virginia Woolf, Orlando
En Guatemala cohabitan muchas culturas y visiones, lentes, modelos mentales, maneras de entender el mundo y formas de entender lo que una mujer debe ser o proyectar. Todas las experiencias que aquí se han dado podrían constituir una riqueza enorme de pensamiento: la posibilidad de aprender de otros ampliando nuestra comprensión individual de todo lo que nos rodea. Sin embargo, lo que más nos caracteriza como cultura es una visión uniformadora, tradicionalista, acostumbrada a la imposición más que al intercambio de ideas. Las raíces de esto las podemos encontrar en muchos lugares y momentos: desde la imposición de la visión cristiana en la colonia, hasta la sucesión de gobiernos militares que institucionalizaron la represión. Hoy, esa tendencia a la uniformidad de pensamiento es profundizada por la visión económica (andamio conceptual de nuestra época). Esa homogeneidad a la que se ha tendido tiene varias implicaciones: por un lado, que ha ido eliminando las posibilidades de pensar las cosas fuera del marco oficial de pensamiento –las propuestas son hechas generalmente dentro del mismo sistema y no proponiendo una alternativa que lo trascienda–, y por otro lado, ha dejado fuera otros puntos de vista, no oficiales, privándonos de la oportunidad de aprender de ellos y promoviendo la desigualdad: identificando al “otro” como la contraparte en un juego de oposición binaria (dos opuestos que por su naturaleza de opuestos se identifican positivo-negativo, en tensión).
Es así como ha prevalecido el pensamiento conservador. Ese pensamiento aboga por la norma y el orden, entendidos como uniformidad; en ello radica, cuando utiliza el concepto, su entendimiento de “igualdad”. Su interés es el de conservar, mantener las cosas como son. Es por ello que sus discursos se centran en nociones como la lealtad y la autoridad. Ese es el marco que rige en la educación pública y privada, en las instituciones religiosas, en los organismos del Estado, en las organizaciones y empresas privadas y en el concepto mismo de “familia”. Somos tradicionalistas y moralistas por excelencia. Se nos ha enseñado que quien se sale de la norma está loco o es malo y que sus ideas y acciones deben desvalidarse. Los niños aprenden desde pequeños a burlarse del preguntón, del curioso, del inquieto. La lección que todos aprendemos en algún punto es que “la curiosidad mató al gato”, “Adán y Eva fueron castigados por probar del árbol del conocimiento”, “todas las maldiciones del mundo se soltaron cuando Pandora, motivada por su curiosidad, abrió la caja”… De ese modo hemos aprendido a premiar la ignorancia y la ingenuidad como una manera de mantener el “orden”. El papel que cada uno debemos jugar en la sociedad se nos inculca desde temprano: en los juegos que jugamos y en los modelos con que contamos. Los hombrecitos deben y no deben esto y aquello, las mujercitas deben y no deben esto y aquello. Crecemos y creemos saber claramente qué es lo que toca: la rectitud, evitar problemas a toda costa, mantener nuestra reputación, construir nuestra imagen en función de la apariencia que los demás parecen valorar. Así, nuestro destino obligado es el del matrimonio. Es dentro del matrimonio donde el hombre y la mujer, sobretodo la mujer, se realizan, “donde se fortalecen los valores, de donde surge nuestra sociedad”. Esa noción del núcleo familiar, producto del matrimonio heterosexual, como base de la sociedad se fundamenta en el entendimiento de que la moral es heterónoma, es decir, sólo es posible cuando se impone desde afuera y que es necesaria entonces una estructura de valores que la sostenga. Está en contra del uso de la razón, desconfía de la razón, por lo que prefiere las cadenas.
LAS REGLAS DEL JUEGO
Como lo describe Virginia Woolf en su obra Orlando, muchas mujeres crecen con una expectativa particular y muchos hombres piensan que así debe de ser. Muchas, aún hoy, piensan que su realización personal depende del matrimonio y de su capacidad de ser madres. Esto no significa que casarse y tener hijos, en general, sea malo. El problema es que la manera como “la institución del matrimonio” está construida, fundamentada en un marco opresor en su naturaleza al que le interesa mantener un orden particular: el patriarcado. Es por ello que tenemos tan arraigadas ciertas nociones sobre lo que nos corresponde hacer, sobre lo que consideramos correcto, sobre lo que se espera de nosotros. Es de allí de donde surgen estereotipos que restringen nuestras posibilidades. Tenemos prohibido inventarnos, nuestras opciones son limitadas, están predeterminadas. De allí vienen ideas como las de la “chica ideal”, la “esposa ideal”, la “familia ideal”.
Han pasado diez años desde una vez que preparé una cena para la familia de mi pareja de entonces y que una tía de él, al admirar mi capacidad en la cocina y escuchar de alguien más que también sabía coser y pintar exclamó: ¡la mujer ideal con la cual casarse! Mis cualidades, aparentemente propias de una ama de casa ideal, me hacían la candidata perfecta para el matrimonio. Al día de hoy, campañas en pro del patriarcado se refieren a la mujer como la base de la familia, cuyos sacrificios le están obligados y no sólo eso, debe asumirlos y disfrutarlos renunciando si es necesario a sí misma –quedando reducida a tareas que correspondan estrictamente con ese papel–. “Admirable la mujer luchadora que día a día trabaja con esfuerzo y sacrificio para sacar a su familia adelante”, reza una campaña que circula actualmente en redes sociales. Esa mujer “luchadora” puede luchar sólo allí, la transgresión le está prohibida. De entrada, porque es propiedad del marido, del hombre cuyo apellido tiene que asumir, conectándolo a su nombre con una proposición de pertenencia. De la misma manera, el hombre se refiere a su esposa como “mi mujer” (la expresión “mi esposo” o “mi marido” tiene una connotación distinta). De ese modo, el matrimonio mismo, en su base, es un sistema de opresión pues se fundamenta en la posesión del otro: la opresión de la mujer.
La mujer casada tiene implícita la obligación de dedicarse a su hogar, incluso si también trabaja. Como señala bell hooks: “La mayoría de las personas en nuestra sociedad sigue creyendo que a las mujeres se les da mejor la crianza de niños y niñas que a los hombres” y ello implica una restricción. Esto incluye a las mujeres acomodadas que pueden permitirse el contratar a alguien más para que las ayude con esta tarea. Las mujeres que aceptan dicho papel están, realmente, abrazando su propia opresión. Esto se da incluso dentro de los nuevos movimientos de mujeres que invitan a otras al empoderamiento con la bandera de “súper mamás” (porque no son madres abnegadas sino madres “realizadas”); mamás cuyas relaciones de pareja siguen manteniéndolas en un papel claramente inferior al del “proveedor”. Estas mujeres también caen fácilmente en el rechazo –e incluso el maltrato– a otras mujeres que no se rijan por esa misma visión.
Mientras tanto, el esposo también está jugando su papel. Uno muy distinto pero igualmente impuesto, si bien también asumiendo su rol de opresor. Pero también las capacidades del hombre están restringidas en el sistema patriarcal. Su autoestima depende de su habilidad para comportarse (o al menos aparentarlo) de cierta forma. El hombre está también resignado a su trabajo, a su papel de proveedor.
DE LA OPRESIÓN A LA LIBERACIÓN
El que las posibilidades de realización estén restringidas también para los hombres es producto de esa “institución familiar” tradicional. Las mujeres que asumieron el papel –muchas veces porque no les quedaba de otra–, se dedicaron a criar hombres inútiles: incapaces de cocinarse, de limpiar su espacio, de tomar decisiones inteligentes, de ser creativos. No era necesario aprender a hacerlo, al dejar el cuidado materno (que realmente no se dejaba), encontrarían a una mujer que asumiera esa función: la esposa ideal. Ese hombre inútil regresa a casa y se sienta a la mesa a esperar que su esposa le sirva la comida, responsabiliza a la mujer de la educación de los hijos, del orden, de cuidar y garantizar los valores de la familia: su papel se limita al trabajo. Y la mujer, fiel y resignada sabe qué es lo que le corresponde: lo hace con gusto, cree que es una “mujer extraordinaria: la que dirige la mejor de las empresas ¡la familia!”, como dice una de las campañas de los defensores del patriarcado. De ese modo, nos han enseñado que soledad es sinónimo de desolación. Que quedarse soltera es ser una “solterona”, sinónimo de fracaso y vergüenza.
Pero no. Nuestro destino no es necesariamente la familia. Esta debe ser, en todo caso, una decisión voluntaria, razonada y asumida con responsabilidad, cuando se esté listo y sólo si realmente se quiere. La visión de “estructura” y “estabilidad” que nos permite una sola forma de desarrollarnos como personas dentro del núcleo familiar tradicional, contrario a lo que dice, estanca la posibilidad de que nuestra sociedad se desarrolle. Liberar a la mujer, y al hombre, de ese sistema de opresión implica terminar con el pensamiento conservador en general. Es por ello que no se puede ser feminista y conservadora a la vez, así como no se puede ser feminista y capitalista. Los discursos de esos sistemas están, por naturaleza, en contra de la mujer y de la libertad real del ser humano: la libertad que le garantiza inventarse a sí mismo, más allá de los papeles que se le imponen. Reflexionar y valorar el presente no debe, por lo tanto, quedarse en su conservación: en el mantenimiento de un orden aparentemente efectivo –que, como hemos visto, no lo es–. El valor del presente no puede estar desconectado del deseo por imaginarlo distinto. Reflexionar acerca de cómo hemos llegado a ser lo que somos puede abrirnos posibilidades para cambiar lo que seremos en el futuro.
por Luisa González-Reiche