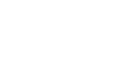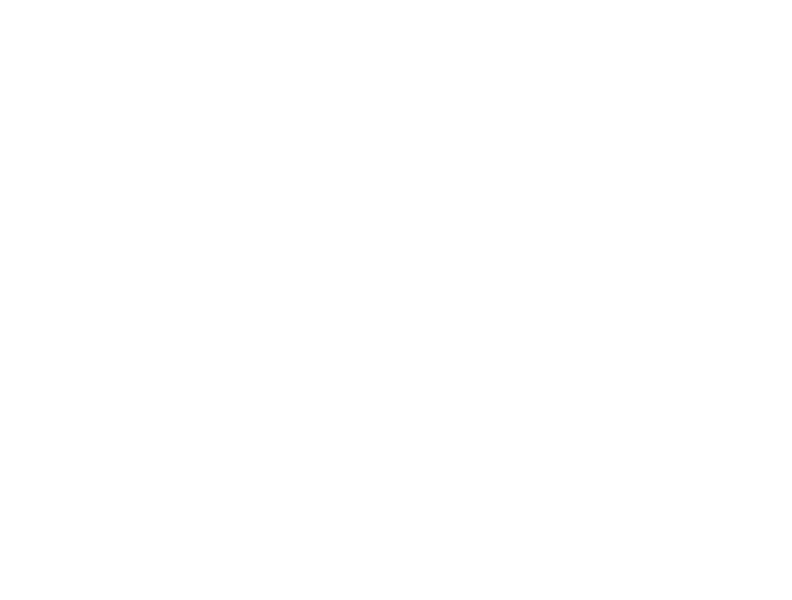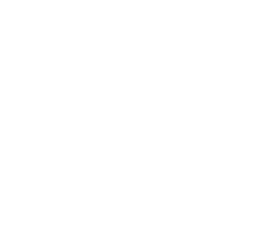HILOS PARA LA HISTORIA
Mi abuela materna me enseñó a coser cuando yo tenía alrededor de nueve años. Desde muy pequeña, veía a mi madre cosiendo, para ella misma, para mi hermana, para mí e incluso para las compañeras de clase cuando había actos que requerían de vestuario especial. Con mi hermana, también estábamos acostumbradas a ver a mi tía abuela, Nila, bordar a mano o a máquina –una máquina antigua de cinta– complicadísimos patrones florales sobre telas de diversas texturas. Generalmente inmersa en su proceso, a la tía Nila no le gustaba ser interrumpida: se molestaba fácilmente y no le interesaba compartir con dos niñas curiosas lo que estaba haciendo.
Antes de la época liberal, el aprendizaje de técnicas de confección, sobretodo técnicas complejas como bordado, aplicaciones, drapeados y plisados le estaba reservada a las monjas de convento, cuyo fin era elaborar túnicas para imágenes religiosas y otros elementos para la Eucaristía. Pero para inicios del siglo XX las mujeres de nuestro país tenían acceso a la educación y con ello a escuelas técnicas. Formada en la Escuela Nacional de Artes y Oficios, creada para la formación de las mujeres, futuras amas de casa, mi tía abuela había utilizado los conocimientos adquiridos para desarrollar toda una profesión. Muchas de las mujeres que salían de esta escuela pasaban directo a casarse, contando ya con las herramientas que les permitían asegurar una buena comida, vestuario y un espacio digno –limpio y ordenado– para vivir a sus familias. Otras optaban por formar su propia academia de corte y confección o se volvían maestras de esos oficios. Y otras, las menos, como la tía Nila, decidían no casarse y sus conocimientos se convertían en un medio para la independencia económica y una vida enfocada en un oficio que más allá que eso podía llegar a ser un arte.
Nila trabajó de modista toda su vida. Cuando yo la veía trabajar ya era una anciana y una experta en su trabajo. Todavía se levantaba temprano todos los días, desayunaba, limpiaba y ordenaba la casa y se sentaba frente a la máquina de coser cerca de las nueve de la mañana. Trabajaba hasta la hora del almuerzo y luego el resto de la tarde. Esa disciplina también le había dado la posibilidad de crear innumerables proyectos, desde velos de novia bordados a mano, hasta series de vestidos infantiles en telas típicas. Alguna vez, recuerda mi madre, bordó un pavorreal entero en la espalda de una bata de seda negra. Siempre supo complacer incluso a las más extravagantes clientas, muchas de las cuales le fueron fieles por años y le confiaron sus guardarropas enteros. Ahora que miro fotografías de ella trabajando y la recuerdo, la veo concentrada, comprometida de lleno en su proceso, no importando qué tan complejo fuera. Encontraba en su creación un espacio donde ser ella, donde reflejarse, donde construir su verdadera identidad, sin límite alguno. Era un espacio sagrado al que ninguno estábamos invitados, y no teníamos por qué entrar en él.

La madre de mi abuela paterna, Julia, había dedicado la mayor parte de su vida a bordar túnicas de santos. De joven había estado interna en la Casa Central, junto con su hermana, desde que llegaron a la ciudad provenientes de Quetzaltenango, a finales del siglo XIX. Allí se les enseñaba, entre otros oficios, a bordar a mano. Muy pronto habrían notado que sus habilidades y la fineza de su trabajo eran superiores pues iglesias de diferentes regiones del país comenzaron a comisionarle los estandartes y las túnicas para las procesiones. Cuentan que en la Iglesia de la Recolección aún se guardan algunas de las piezas que ella hizo. Sin duda una de sus motivaciones para dedicarse a ese oficio habrá sido su devoción religiosa, pero cuando escucho los detalles acerca de cómo trabajaba, también puedo identificar una pasión que más tendrá que ver con la creatividad: con el impulso propio de la creación.
Ya de casada, su esposo, quien tenía grandes habilidades como carpintero, según cuentan, le habría hecho su bastidor y su mesa de trabajo. Mi bisabuela entonces trabajaba por horas pudiendo acomodar lienzos enormes y pesados de tela para bordarlos con finos hilos de oro. Cuentan que había desarrollado su propio proceso e incluso su sello personal. Comenzaba dibujando: ella misma diseñaba, a partir de lo que le solicitaran, una composición de hojas de parra y uvas, azucenas u otro tipo de flores. A continuación, montaba la tela a bordar –generalmente terciopelo– en el bastidor, tensada sobre una sábana blanca y una manta, y trasladaba el dibujo con amplias puntadas. Ella misma decía que había que empezar haciendo el “alma” del bordado, así que, utilizando un hilo encerado, creaba las formas que luego cubriría con el hilo de oro. Parte de la creación de esa “alma” era deslizar pequeños papelitos que también enceraba a los que les había escrito el nombre de alguno o varios miembros de la familia: de su esposo, de sus hijos y luego de sus nietos. Entonces procedía a cubrir el patrón creado con delgadísimos hilos dorados, haciendo uso de múltiples agujas también diminutas. Era un trabajo intenso y largo, que realizaba año con año. Una vez terminado el bordado, unía las piezas y creaba la túnica, complementándola con encaje.
En el “alma” de sus bordados, Julia dejó su firma y un registro del lazo que la unía con su familia. Quizás como una búsqueda de identidad, quizás como una estrategia para dejar guardado, en un lugar que consideraba sagrado, una afirmación de su existencia y de su enorme capacidad creadora y artística. El alma de sus bordados guarda largas horas de trabajo, amor, devoción y talento, y también su esencia, ella en su máxima expresión creadora, en una mesa de trabajo propia, en un espacio que sólo le pertenecía a ella.
Poseo una sola fotografía de la madre de mi abuelo materno, Paulina. Tiene el cabello casi totalmente blanco y agarrado hacia atrás quizás en una trenza. Lleva puesto un huipil blanco de gasa: el tradicional Pi’kbil de Cobán y un chachal. Ese huipil que ella tiene puesto está lleno de símbolos, como todos aquellos, ahora ya escasos. Posee un lenguaje único, producto de una cultura que trascendió las palabras y creó una forma de transmitir saberes y experiencias con hilos. Saberes y experiencias que son producto de una manera particular de relacionarse con la naturaleza y entender el mundo. El huipil que lleva puesto mi bisabuela está hecho de memoria y de identidad. Es la narrativa de una mujer y de muchas mujeres que por siglos trabajaron en su espacio, desarrollaron un proceso y un lenguaje propio, que se encontraron a sí mismas en su trabajo creativo.
Olga Reiche, experta en tejidos tradicionales de Guatemala, escribe que “los saberes tradicionales son transferidos por las madres; las mujeres son las guardianas y transmisoras del legado textil tradicional. Las tejedoras son las encargadas y responsables de enseñar a sus hijas, quienes aprenden muchas veces sin percatarse siquiera que se les están trasladando conocimientos ancestrales y un lenguaje que llega a ser propio de cada tejedora.” De la misma manera, seguimos aprendiendo nosotras de nuestras abuelas y de nuestras madres, a veces sin darnos cuenta. En mi caso, aprendí que la creatividad era, más que una habilidad, un espacio: la posiblidad de descubrir mi propia identidad y desarrollar mi narrativa. Así lo hicieron mis tatarabuelas, mis abuelas, mi madre y así lo siguen haciendo innumerables mujeres, no importando la sencillez e incluso la precariedad de su entorno.
Luisa González-Reiche