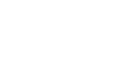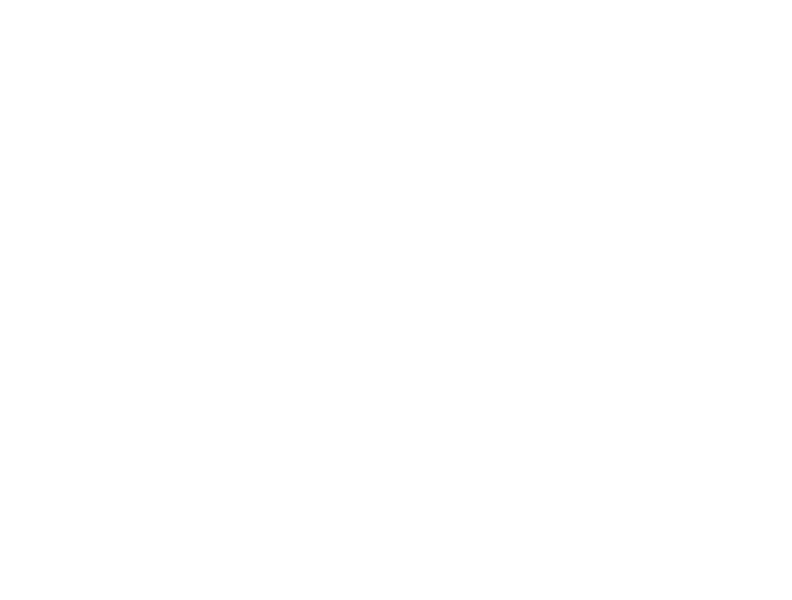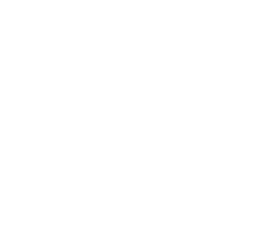DE PRINCESAS A OBJETOS DEL DESEO
Como muchas niñas guatemaltecas de clase media, crecí rodeada de princesas, casi todas ellas hermosas jóvenes en peligro esperando ser rescatadas. Mi hermana y yo también jugamos Barbies. Esperábamos con ansias cada Navidad por el simple hecho de que nuestros abuelos nos regalarían, como cada año, la última Barbie de moda, o el salón de belleza de Barbie, sus accesorios, su pony, su guardarropa… Entre los cursos de hogar del colegio y los ejercicios de costura que nos ponía nuestra abuela en vacaciones, pronto aprendimos a ampliar el guardarropa de Barbie con los retazos del costurero de mi madre. Diseñábamos y creábamos esas prendas diminutas, aprendiéndonos las proporciones del cuerpo esbelto de la muñeca rubia cuyas aspiraciones, como lo indicaba su paquete y los anuncios comerciales, era verse siempre bien.
Cuando las muñecas se quedaron atrás, pasamos a coleccionar revistas de moda y a hacernos nuestra propia ropa. Al graduarme del colegio decidí que quería ser diseñadora de modas. Dejando atrás mi colección de revistas Vogue, W y Vanity Fair me fui a estudiar al extranjero a los 18 años. Al llegar a la escuela de diseño la competencia entre estudiantes era muy clara. Todos, en su mayoría mujeres, competían por verse mejor, por ser los más extravagantes, por parecerse lo más posible a la publicidad contenida en las revistas. Mientras el proceso de dibujar e imaginar diseños era entretenido y las clases de Historia del Arte apasionantes, el ambiente de la escuela se me fue haciendo cada vez más extraño. La obsesión por el aspecto físico en la publicidad, las series televisivas, las películas y el internet parecían normalizar una imagen, principalmente la femenina, que no se acercaba en nada a la realidad, aún estando en el “primer mundo”. Todo parecía moldeado por una perspectiva que determinaba no sólo cómo las mujeres debían verse sino cómo debían comportarse, cuáles debían ser sus aspiraciones y cómo se relacionaban entre sí. Esa competencia por la apariencia entre mujeres era cada vez más agresiva y se intensificaba aún más si implicaba la presencia de algún hombre, como pareja o potencial pareja de alguna. No existía la sororidad, sólo la posesión, los celos, el egoísmo. Y todo ello se justificaba en la industria a la que queríamos pertenecer.
Para muchos ese comportamiento es normal, no sólo en el mundo de la moda sino en la vida cotidiana. Las niñas crecen viendo imágenes de niñas y mujeres vistas desde la mirada masculina (masculinidad aquí entendida con la definición estrecha que la cultura popular le ha dado). Los medios nos muestran a mujeres cuya identidad se limita al ser vistas, principalmente por hombres y cuando son vistas por otras mujeres es en función de compararse, de competir, de demostrar quién alcanza en alguna medida el ideal. Las mujeres están reducidas a objetos. El crítico de arte John Berger escribió en los años 70 que de acuerdo a las imágenes los hombres actúan y las mujeres aparentan. En el arte, a lo largo de la historia, la mujer posa, el hombre crea. En la publicidad el hombre toma las decisiones y traza su identidad a través de la fuerza, la agresividad e incluso la violencia mientras que la mujer es vulnerable, delgada, pasiva, sumisa. Muchas mujeres pasamos de aspirar a ser princesas a aspirar a ser objetos del deseo (que son lo mismo). La insistencia de la cultura popular de perpetuar la noción de princesas –mujeres vulnerables al servicio del hombre/poder– no responde a otro interés que el del consumo. Esa niña muy pronto sexualizada no está buscando su propia identidad sino construyéndose como objeto en función del mercado. Nos enseñan a enfocarnos tanto en nuestra apariencia (actualmente existen hasta salones de belleza para niñas donde celebran su cumpleaños transformadas por medio del maquillaje y el vestuario en muñecas de fantasía) que nos olvidamos de nuestra verdadera esencia. Cuando crecemos ya no sabemos ni por dónde comenzar a buscarnos.
Esa mezcla de la hegemonía occidental-colonialista –la eterna nostalgia por la monarquía y sus “princesas”–, el sentimiento permanente de culpa –producto de la imposibilidad de alcanzar el ideal de belleza impuesto– y la obsesión por ser validadas en un ambiente que no ve más que la apariencia tiene repercusiones lamentables para las mujeres y la sociedad en general. Basta ojear una revista de moda, ver la mayoría de anuncios de productos para niñas o echarle un vistazo a las películas que aún hoy llegan a los cines dirigidas a ellas para darnos cuenta que existe una gran brecha entre esas imágenes y lo que realmente se puede llegar a ser. La cultura popular tiene una fuerza poderosa como ente educador y como formador de cultura. Los niños y los adolescentes (y en buena medida también los adultos) aprenden por imitación. Nuestro cerebro está diseñado para imitar. En la observación del otro radica nuestra propia construcción. Cuando imitamos lo que los medios nos enseñan que significa ser mujer no sólo nos alejamos de nosotras–individualmente y entre nosotras– también dejamos fuera a una gran cantidad de personas que no son parte de ese estricto esquema, las volvemos invisibles, colocándolas detrás del objeto –el sujeto no existe–. Convertirse en un objeto también tiene sus repercusiones. La objetivación es el primer paso hacia la violencia. Cuando una persona es deshumanizada la agresión en contra de esta se justifica. De ese modo, la mujer creada por la cultura popular y la publicidad, aunque el slogan hable de empoderamiento, está anulada: su vida no vale nada. No es casualidad, no hay nada más rentable en el mercado que el que nos sintamos mal con lo que somos. Pero nuestra felicidad y nuestra vida, así como la de nuestras hijas, no puede estar determinada por el mercado, a menos que ya hayamos renunciado a nosotras mismas.